An este texto literari trobaréu moltes paraules que no están a la RAE, com chapurriau, que no hi está, está chapurrear, y ya sabem que no es lo mateix que chapurriau: una mescla de varios idiomes, italiá, portugués, español, provensal (ara dialecte del ocsitá). Es curiós que al dicsionari de Frédéric Mistral (Félibrige , Lou Tresaur dau Felibritge, 1854), de abáns de Pompeyo Fabra y Francisco Franco Bahamonde, no fico ni catalá, ni valensiá, mallorquí o aragonés, cuan tenim léxic de estes cuatre llengües, y de atres, com lo árabe, gallego, asturiano, leonés, vasco, navarro, riojano, latín, griego y alguna mes.
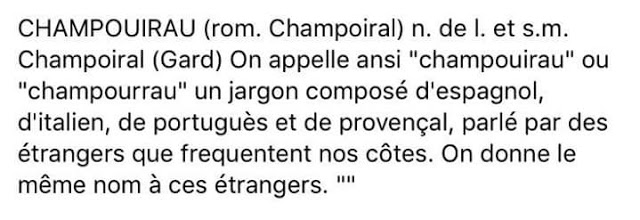
La gen parle de una manera y este autó escriu de forma que se veigue cóm parlen, aixina u fach yo en lo chapurriau cuan escric o traduíxco. Y datres tamé u fan aixina, com Luis Arrufat al seu blog agüelo sebeta.
Si una NORMA fixare una llengua, los swahili potsé aniríen tot lo día en un dicsionari daball del bras esquerro, que no los cauríe en cuan aventaren una llansa en lo bras dret per a cassá. Y en cas de fé aná una escopeta, hauríen de dixá an terra la gramática y ortografía del swahili per a que no caiguere y se faiguere malbé, embrutánse de pols.

//
SALARRUÉ:
Seudónimo de Salvador Efraín Salazar Arrué, nació en Sonsonate, El Salvador, el 22 de Octubre de 1899 y murió en San
Salvador
el 27 de Noviembre de 1975. Poeta, pintor y escritor, ha sido
considerado el máximo exponente de la narrativa cuzcatleca, entre
quienes se cuentan
Arturo Ambrogi
y
José María Peralta Lagos.
Salarrué
fue uno de los fundadores de la nueva corriente narrativa
latinoamericana. En sus "Cuentos
de Barro"
y "Cuentos
de Cipotes",
él logra una plena identificación con el mundo campesino, nunca
antes advertidas en los autores salvadoreños.

Índice
el
negro
la
botija
la
petaca
el
padre
el
circo
de
pesca
el
contagio
EL
NEGRO
El
negro Nayo había llegado a la costa dende muy lejos. Sus
veinte años morados y murushos, reiban siempre con
jacha fresca de jícama pelada. Tenía un no sé qué
que agradaba, un don de dar lástima; se sentía uno como dueño de
él. A ratos su piel tenía tornasombras azules, de aun azulón
empavonado de revólver. Blanco y sorprendido el ojo; desteñidas las
palmas de las manos; gachero el hombro izquierdo, en gesto bonachón,
el sombrero de palma dorada le servía para humillarse en saludos,
más que para el sol, que no le jincaba el diente. Se reiba
cascabelero, echándose la cabeza a la espalda, como alforja de
regocijo, descupiendose toduel y con gárgaras de oes enjotadas.
El
negro Nayo era de porái.....: de un porái dudoso,
mescla de Honduras y Berlice, Chiquimula y Blufiles de la
Costelnorte. De indio tenía el pie achatado, caitudo,
raizoso y sin uñas -pie de jenjibre-; y un poco la color bronceada
de la piel, que no alcanzaba a velar su estructura grosera, amasada
con brea y no con barro. Le habían tomado en la hacienda como tercer
corralero. No podía negársele trabajo a este muchacho, de voz
enternecida por su propio destino. Nada podía negársele al negro
Nayo: así pidiera un tuco e dulce, como un puro o un guacal
de chicha. Pero, al mismo tiempo era -pese a su negrura- blanco
de todas las burlas y jugarretas del blanquío; y más de
alguna vez lo dejaron sollozante sobre las mangas, curtidas con el
barro del cántaro y la grasa de los baldes. Su resentimiento era
pasajero, porque la bondad le chorreaba del corazón, como el suero
que escurre la bolsa de la matequilla. Se enojaba con un "no
miablés".....y terminaba al día siguiente el enojo, con una
palmada en la paletiya y su consiguiente: "¡veyan qué
chero éste!".... y la tajada de sonrisa, blanca y temblorosa
como la cuajada.
Chabelo
"boteya", el primer corralero, era muy hábil. Tenía
partido entre las cipotas del caserío, por arriscado y finito
de cara; por miguelero y regalón; pero, sobre todo,
porque acompañaba las guitarras con una su flauta de bambú que se
había hecho, y que sonaba dulce y tristosa, al gusto del sentir
campesino. Nadie sabía cuál era el secreto de aquel carrizo llorón.
Bía de tener una telita de araña por dentro, o una rendija
falsa, o un chflán carculado...... La Fama del pitero
Chabelo, se había cundido de jlores como un campaniyal.
Lo llamaban los domingos y ya cobraba la vesita, juera
de juerga o de velorio, de bautizo o de simple pasar. Un día el
negro Nayo se arrimó tantito a Chabelo "boteya", cuando
éste ensayaba su flauta, sentado en el cerco de piedras del corral.
Le sonrió amoroso y le estuvo escuchando, como perro que mueve el
rabo.
- ¡Oyí
negró, querés que tenseñe a tocar?....Por la cara pelotera
del negrito, pasó un relámpago de felicidad.
-
Mire, chero, y yo le vuá a pagar el sábado, pero no me vaya a
tirar...
Después
de las primeras lecciones. Chabelo el pitero, le arquiló
la flauta al negro para unos días. El negro se desvelaba, domando el
carrizo; y lo domó a tal punto, que los vecinos más vecinos que
estaban a las tres cuadras, paraban la oreja y decían:
-
¡Oiga, puero ese Chabelo! es meramente un zinzonte el infeliz.....
-
Mesmamente; diayer paroy, le arranca el alma al cristiano como nunca.
Callaban.....y
embarcaban sus silencio en el cayuco bogante de aquella flauta
apasionada, que los hundía en la dulzura de un recordar sin
recuerdos, de un retornar sin retorno. En poco tiempo, el negro Nayo
sobrepasó la fama de Chabelo. Llegaban gente de lejos para oírlo; y
su sencillez y humildad de siempre se coloreaban de austeridad y
poderío, mientras su labio cárdeno soplaba el agujero milagroso. El
propio Chabelo, que creyó, todos los secretos del carrizo, se
quedaba pasmado, escuchando -con un sí es, no es, de despecho- el
fluir maravilloso de un sentimiento espeso que se cogái con las
manos.
Una tarde dioro
en que el negro estaba curando una ternera trincada, con una
pluma de pollo untada de creolina, Chabelo se decidió por fin; y un
tanto encogido, se acercó y le dijo:
- Mirá,
negro, te pago dos bambas si me decis el secreto de la flauta. Vos le
bís hallado algo que le pone esa malicia....seya chero y me lo
dice.....
El
negro se enderezó, desgreñado, blanca la boca de dientes amigos y
franca la mirada de niño. Tenía abiertos los brazos como alas
rotas, sosteniendo en una mano la pluma y en la otra el
bote.......miró luego al suelo empedrado y meditó muy duro. Luego.
como satisfecho de pensada, dijo al pitero:
- No
me creya egóishto, compañero, la flauta no tiene nada: soy yo
mismo, mi tristura...., la color....
LA
BOTIJA
José
Pashaca era un cuerpo tirado en un cuero; el cuero era un cuero
tirado en un rancho; el rancho era un rancho tirado en una ladera.
Petrona Pulunto era la nana de aquella boca:
-¡Hijo:
abrí los ojos, ya hasta la color de qué los tenes se me olvidó!....
José Pashaca pujaba, y a lo mucho encogía la pata.
-¿Qué
quiere mamá?.
-¡Qués
necesario que te oficiés en algo, ya tás indio entero!
-¡Agüen!....Algo
se regeneró el holgazán: de dormir pasó a estar triste,
bostezando.
Un día
entró Ulogio Isho con un cuenterete. Era un como sapo de
piedra, que se había hallado arando. Tenía el sapo un collar de
pelotitas y tres hoyos: uno en la boca y dos en los ojos.
-¡Qué feyo este
baboso!- llegó diciendo. Se carcajeaba, meramente el tuerto
Cande!....Y lo dejó, para que jugaran los cipotes de la María
Elena. Pero a los dos días llegó el anciano Bashuto, y en viendo el
sapo dijo:
- Estas
cositas son obras donantes, de los agüelos de nosotros. En las
aradas se encuentran catizumbadas. También se hallan botijas llenas
dioro.....
José
Pashacase dignó arrugar el pellejo que tenía entre los ojos, allí
donde los demás llevan la frente.
-¿Cómo
es eso, ño Bashuto?..-. Bashuto se desprendió del puro, y
tiró por un lado una escupida grande como un caite, y así
sonora.
-Cuestiones
de la suerte, hombré. Vos vas arando y ¡plosh!, de repente pegas en
la huaca´, y yastuvo; tihacés de plata.
-¡Achís!,
¿en veras, ño Bashuto?
-¡Comolóis!.
Bashuto
se prendió al puro con toda la fuerza de sus arrugas, y se fue en
humo. Enseguiditas contó mil hallazgos de botijas,
todos los cuales "el bía prisenciado con estos ojos".
Cuando se fue, se fue sin darse cuenta de que, de lo dicho, dejaba
las cáscaras. Como en esos días se murió la Petrona Pulunto, José
levantó la boca y la llevó caminando por la vecindad, sin
resultados nutritivos. Comió majonchos robados, y se decidió
a buscar botijas. Para ello, se puso a la cola de un arado y
empujó. Tras la reja iban arando sus ojos. Y así fue como José
Pashaca llegó a ser el indio más holgazán y a la vez el más
laborioso de todos los del lugar. Trabajaba sin trabajar -por lo
menos sin darse cuenta- y trabajaba tanto, que a las horas coloradas
le hallaban siempre sudoroso, con la mano en la mancera y los ojos en
el surco. Piojo de las lomas, caspeaba ávido la tierra negra,
siempre mirando al suelo con tanta atención, que parecía como si
entre los borbollos de tierra hubiera ido dejando sembrada el alma.
Pa que nacieran perezas; porque eso sí, Pashaca se sabía el
indio más sin oficio del valle. Él no trabajaba. Él buscaba las
botijas llenas de bambas doradas, que hacen "¡plocosh"
cuando la reja las topa, y vomitan plata y oro, como el agua del
charco cuando el sol comienza a ispiar detrás de lo del
ductor Martínez, que son los llanos que topan el
cielo.
Tan grande como
él se hacía, así se hacía de grande su obsesión. La ambición
más que el hambre, le había parado del cuerpo y lo había empujado
a las laderas de los cerros; donde aró, aró, desde la gritería de
los gallos que se tragan las estrellas, hasta la hora en que el güas
ronco y lúgubre, parado en los ganchos de la ceiba, puya el
silencio con sus gritos destemplados. Pashaca se peleaba las lomas.
El patrón, que se asombraba del milagro que hiciera de José el más
laborioso colono, dábale con gusto y sin medida luengas tierras, que
el indio soñador de tesoros rascaba con el ojo presto a dar aviso en
el corazón, para que este cayera sobre la botija como un
trapo de amor y ocultamiento. Y Pashaca sembraba, por fuerza,
porque el patrón exigía los censos. Por fuerza también tenía
Pashaca que cosechar, y por fuerza que cobrar el grano abundante de
su cosecha, cuyo producto iba guardando despreocupadamente en un hoyo
del rancho por siacaso. Ninguno de los colonos se sentía con
hígado suficiente para llevar a cabo una labor como la de José. "Es
el hombre de Jierro", decían; "ende que le entró a saber
qué, se propuso hacer pisto. Ya tendrá una buena huaca...."
Pero José Pashaca no se daba cuenta de qué, en realidad, tenía
huaca. Lo que él buscaba sin desmayo era una botija, y
siendo como se decía que las enterraban en las aradas, allí por
fuerza la incontraría tarde o temprano. Se había hecho no
sólo trabajador, al ver de los vecinos, sino hasta generoso. En
cuanto tenía un día de no poder arar, por no tener tierra cedida,
les ayudaba a los otros, les mandaba descansar y se quedaba arando
por ellos. Y lo hacía bien: los surcos de su reja iban siempre
pegaditos, chachadas y projundos, que daban
gusto.
-¡Onde te
metés babosada. Pensaba el indio sin darse por vencido.
-Y tei de topar,
aunque no querrás, así mihaya de tronchar en los surcos.
Y
así fue; no del encuentro, sino lo de la tronchada. Un día, a la
hora en que se verdeya el cielo y en que los ríos se hacen
rayas blancas en los llanos, José Pashaca se dió cuenta de que ya
no había botijas. Se lo avisó un desmayo con calenturas; se
dobló en la mancera; los bueyes se fueron parando, como si la reja
se hubiera enredado en el raizal de la sombra. Los hallazgos negros,
contra el cielo claro, voltiando a ver el indio embruecado y
resollando el viento oscuro. José Pashaca se puso malo. No quiso
que naide lo cuidara. "Dende que bía finado la
Petrona, vivía íngrimo en su rancho".
Una
noche, haciendo juerzas de tripa, salió sigiloso llevando, en
un cántaro viejo, su huaca. Se agachaba detrás de los
matochos cuando óiba ruidos, y así se estuvo haciendo
un hoyo con la cuma. se quejaba a ratos, rendido, pero luego
seguía con bríos su tarea. Metió en el hoyo el cántaro, lo tapó,
bien tapado, borró todo rastro de tierra removida y alzando sus
brazos de bejuco hacia las estrellas, dejó liadas en un suspiro
estas palabras:
-"¡Vaya;
pa que no se diga que ya nuai botijas en las aradas!"........
LA
PETACA
Era
pálida como la hoja mariposa; bonita y triste como la virgen de palo
que hace con las manos el bendito; sus ojos eran como dos
grandes lágrimas congeladas; su boca, cómo no se había hecho para
el beso, no tenía labios, era una boca para llorar; sobre los
hombros cargaba una joroba que terminaba en punta: La llamaban la
peche María.
En
el rancho eran cuatro: Tules, el tata, La Chon su mamá,
y el robusto hermano Lencho. siempre María estaba un grado abajo de
los suyos. Cuando todos estaban serios, estaba llorando; cuando todos
sonreían, ella estaba seria; cuando todos reían, ella sonreía; no
rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para
hacer rir...
-
¡Quitá diay, si no querés que te raje la petaca!
-
¡Peche, vos quizá sos hija del cerro!
Tules
decía:
- Esta
indizuela no es feya; en veces mentran ganas de volarle la petaca,
diún corvazo!
Ella
lo miraba y pasaba de uno a otro rincón, doblaba de lado la
cabecita, meciendo su cuerpecito endeble, como si se arrastrara. Se
arrimaba al baúl, y con un dedito se estaba allí sobando
manchitas, o sentada en la cuca, se estaba ispiando por
un hoyo de la paré a los que pasaban por el
camino.
Tenían en el
rancho un espejito ñublado del tamaño de un colón y
ella no se pudo ver nunca la joroba, pero sentía que algo le pesaba
en las espaldas, un cuenterete que le hacía poner cabeza de
tortuga y que le encaramaba los brazos: La Petaca.
Tules
la llevó un día onde el sobador.
-
Léi traido para ver si uste le quita la puya, pueda ser que una
sobada....
- Hay que
hacer perimentos difíciles, vos, pero si me la dejás unos ocho
días, te la sano todo lo posible.
Tules
le dijo que se quedara.
Ella
se jaló de las mangas del tata; no se quería quedar en la
casa del sobador y es que era la primera vez que salía lejos, y que
estaba con un extraño.
-
¡Papa, paíto, ayéveme, no me deje!
-
Ai tate, te digo; vuá venir venir por vos el Lunes.El
sobador la amarró con sus manos huesudas.
-
Anadate ligero, te la vuá tener!
El
tata se fue a la carrera. El sobador se estuvo acorralándola
por los rincones, para que no se saliera. Llegaba la noche y cantaban
gallos desconocidos. Moqueó toda la noche. El sobador vido quera
chula.
- Yo se
la sobo; ¡ajú!- pensaba, y se reiba en
silencio.
Serían las
doce, cuando el sobador se le arrimó y le dijo que se desnudara, que
le iba a dar la primera sobada. Ella no quiso y lloró más duro.
Entonces el indio la trinco a la juerza, tapándole la
boca con la mano y la dobló sobre la cama.
-
¡Papa, papita!.....
Contestaban
las ruedas de la carretera noctámbulos, en los baches del lejano
camino.
El lunes llegó
Tules. La María se le presentó gimiendo...el sobador no
estaba.
- ¿Tizo
la peración, vos?
- Sí
papa...
- Te dolió
vos?
- Sí,
papa...
- Pero yo no veo
que se te rebaje...
-
Dice que se me vir bajando poco a poco....
Cuando
el sobador llegó, Tules le preguntó cómo iba la cosa.
-
Pues, va bien -le dijo-, sólo quiay que
esperarse unos meses.
Tiene quirsele bajando poco a poco.
El
sobador viendo que Tules se la llevaba, le dijo que porqué no se la
dejaba otro tiempito, para más seguridá; pero Tules no
quiso, porque la peche le hacía falta en el
rancho.
Mientras el papa
esperaba en la tranquera del camino, el sobador le dió la última
sobada a la niña. Seis meses después, una cosa rara se fue
manifestando en la peche María. La joroba se le estaba
bajando a la barriga. Le fue creciendo día a día de un modo
escandaloso, pero parecía como si la de la espalda no bajara gran
cosa.
- ¡Hombre!
-dijo un día Tules-, ¡esta babosa tá
embarazada!
- ¡Gran
poder de Dios! -dijo la nana.
-
¿Cómo jué la peración que te hizo el sobador, vos?....ella
explicó gráficamente.
-
¡Ayjuesesentamil! -rugió Tules- ¡mianimo ir a
volarle la cabeza!
Pero
pasaba el tiempo de ley y la peche no se desocupaba. La
partera, que había llegado para el caso, uservó que la niña
se ponía más amarilla, tan amariya, que se taba poniendo verde.
Entonces diagnosticó de nuevo.
-
Esta lo que tiene es fiebre pútrida, manchada con aigre de
corredor.
-
¡Eee?......
-
Mesmamente, hay que darle una güena fregada, con tusas empapadas en
aceiteloroco, y untadas con kakevaca.
Así
lo hicieron. Todo un día pasó apagándose; gemía. Tenían que
estarla volteando de un lado a otro. No podía estar boca
arriba, por la petaca; ni boca abajo por la barriga.
En
la noche se murió.
Amaneció
tendida de lado, en la cama que habían jalado al centro del rancho.
Estaba entre cuatro candelas. Las comadres decían:
-
Pobre, tan güena quera; ¡ni se sentía la indizuela de
mansita!
- ¡Una santa!
¡Si hasta, mirá, es meramente una cruz!
Más
que cruz, hacía una equis, con la línea de su cuerpo y la de las
petacas. Le pusieron una coronita de siemprevivas.
Estaba cómo en un sueño profundo; y es que ella siempre stuvo un
grado abajo de los suyos, cuando todos estaban riendo, ella sonreía;
cuando todos sonreían, ella estaba seria; cuando todos estaban
serios, ella lloraba; y ahora, que ellos estaban llorando, ella no
tuvo más remedio que estar muerta....
EL
PADRE
La
iglesia del pueblo era pesada, musgosa y muda como una tumba. detrás
estaba el convento, encerrado entre tapiales, con su gran arboleda
sombría; con su corredor de ladrillo colorado; de tejado bajero
sostenido por un pilar, otro pilar, otro pilar...; pilares sin
esquinas embasados en piedra tallada y pintados de un antiguo color.
El
patio era de un barro blanco y barrido, propicio a las hojas secas.
Las sombras y las luces de las hojas ponían agüita en el
suelo; en aquel suelo pelón lleno de paz, por el cual pasaban,
gritonas, las gallinas guineas.
Largo
era el corredor: la mesa, el kinké, una silla, un sofá, un
barril, una destiladera, un viejo camarín, unos postes durmiendo;
otra silla, la hamaca, el cuadro bíblico; un cajón; un burrro
con una montura; un freno colgado de un clavo y al final,
ya para salir las gradas, unos manojos de pasto verde, el picadero y
la cutacha. Después empezaba la alfombra de sol hasta la
cocina; y allá contra la tapia, como una casita de juguete, con su
chimenea de lata azul, el excusado.
El
padre se paseaba en la tarde. Era la hora en que la paz le traía el
cielo; el cielo de agradables matices, que llegaban a sentarse en la
montaña lejana, pensativo como un hombre; pensativo hasta quedarse
dormido, soñando en las estrellas, cada vez más profundamente.
El
sacristán tocaba el ángelus para que todo se callara. Y todo se
callaba.
La
Coronada llegaba entonces penosamente, con su riuma y sus
platos, a ponerle la mesa. Se sentaba el padre, siempre mirando al
cielo, con su cara igual de triste. Con un pespuntar de máquina de
cocer, sus labios hilvanaban un larga oración de gratitud. Humillaba
los párpados y se persignaba. Luego, cogía calmosamente la cuchara
y empezaba a probar la sopa. Estaba caliente. La Coro, encendía el
kinké. Las gallinas empezaban a volar de rama en rama, con
torpes aleteos. A lo lejos se oía pasar el tren por el puente de
hierro, como una amenaza de tormenta.
La
Chana era una cipota chulísima. había crecido de diadentro,
al servicio del cura. hacía mandados, lavaba los trastes, les daba
de comer a las gallinas y se comía lazúcar. Cuando el padre
estaba bravo, como no tenía en quien descargar, regañaba a la
Chana. La Chana no se quedaba chiquita y le contestaba cuatro
carambas.
-
¡Agüen, usté! ¡Asaber que lián confesado las biatas y descarga
en yo!...
El
padre, en vez de enojarse, la estrechaba contra su pecho y le daba un
beso en la frente. Se estaba viendo en ella, como decía la
Coro.
En
un dos por tres se había hecho mujer. De la mañana a ña tarde echó
rollo, se cantonió y le brillaron los ojos. Ya se trataba una
flor en el delantal, con un gancho, muy alto, muy alto, para
podérsela oler poniendo cara interesante. Seguido se cachaba
logas; por el tacón muy encumbrado, por unos papeles colorados
para untarse los labios, por andar suspirando muy dentro. El cura la
miraba de lejos. La miraba pasar, disimuladamente, y alejándose. Se
cogía el mentón azul y su cara de cuarentero se ponía grave.
Temblaba por ella. Hubiera querido podarla un poco. Se paseaba, se
paseaba por el largo corredor, campaneando la lustrosa sotana vieja,
como si en ella se hamaqueara su inquietud. Apretaba, sin querer, el
crucifijo de plata que llevaba siempre colgado al cuelo. Si hubiera
sido de cera, lo habría convertido pronto en una hostia. Allá a lo
lejos, la risa de la Chana sonaba como una campanilla mundana. Cuando
pasaba a su lado, apagaba los olores del incienso con un fuerte aroma
de jabón diolor. Por el corredor silencioso, sus tacones
pasaban, clavando la tranquilidad.
La
niña Queta y la niña Menches, la una fea de tan
vieja, y la otra vieja de tan fea, entraron apuradas en busca del
padre para un asunto urgente. La puerta estaba entreabierta y
empujaron. Y fue como si hubieran empujado su alma en un abismo. El
padre estaba todo él sentado en un sillón y la Chana estaba toda
ella sentada en el padre. Su cachete rosado se posaba
dulcemente en el cachete azul del cura, como una madrugada
sutil se posa sobre áspera montaña.
-¡Virgen
pura!..
Dos
lágrimas corrían por las mejillas marchitas del padre. Repitió su
excusa:
-
Un afán, un vago deseo de ser padre. Es como mi hija...
Su
voz era oscura.
-
Los niños despertaron siempre en mi alma una dulce inquietud...
-¡Hm!
Apretó
el obispo sus labios temibles y lanzó al cura su más irónica
mirada. Pero él se irguió austero, nobilísimo y puro, el rostro
del acusado, encendido en radiante sinceridad; irresistible en su
sencillez; tal si el mismo Dios mirara por sus ojos húmedos,
abatiendo al instante la austeridad, la insolencia y el rango.
SALARRUÉ
CUENTOS
DE BARRO
EL
CIRCO
Se
azuló la noche. En medio del solar oscuro, e1 circo era como una
luna desinflada. Parecía la chiche de la noche, onde
mama luz el cielo, un chilguete manchaba de norte a sur el espacio y
las gotitas zarpiaban el horizonte hasta la oriya del
mundo.
Mito
y Lencho, los dos hermanitos, miraban asombrados, por un juraco, cómo
aquel siñor que le decían Irineyo Molina, se bía hecho payaso un
dos por tres. Taba sentado en un cajón jumándose un puro, y con
cara enojosa de hombre. el hoyito se véiya bien que le daba la luz
de un carburo en la cara chelosa de harina. Abajo, junto a la goliya
plisada, asomaba el cuello prieto de su propio cuero. Más allá, el
negro Jackson sembraba una estaca, con una almágana. A cada golpe de
juelgo, la estaca se hundía un jeme. Recostado en unos lazos,
templados como cuerdas de violón, estaba un volatín.
| -Apartáte, baboso. -Peráte, quiero ver. -Te vuá zampar una ganchada, Chajazo. -¡AchísI, sólo vos querés mirar. -A yo no mián dejado... -¡Baboso, baboso, ayí entró una piernuda vestidedorado. Sestá componiendo la atadera. |
La
cipotada ondeó, como un tumbo de carne; reventó en empujones
y se vació sobre la carpa, derrumbando al lado diadentro un
rimero de sillas. Se oyeron voces de hombre, furibundas, y pasos
amenazadores. La cipotada se dispersó a la carrera, haciendo
sonar con sus talones la panza de tambor del descampado, Se confundió
entre el güevaso e gente silbando y riendo. Un
sapurruco en camiseta, con unos grandes gatos que parecían de
madera; salió encachimbado por debajo de la lona, con un
acial en la mano. Llegó hasta el andén, mirando de riojo;
escupió un salivazo con tabaco, y se metió otragüelta por
debajo. Dos o tres chiflidos le condecoraron el fundiyo. El
humo de los candiles y de los puestos de pupuseras ponía llanto en
los ojos de aquella alegría. La manteca, ricién echada en
las sartenas de las pasteleras, se oiba escandalosa, como
cuando meya el tren. Las garrafas, en los mostradores de los
chinamos, parecían jícamas de vidrio, que se bieran
convertido en cocos. El guaro clarito temblaba adentro y dejaba
descurrir su tufito embolón.
Las
gentes iban entrando, guasonas, al circo. Daban su tiquete y
levantaban la cortinenca de añididos, onde
había unas letras que naide entendía, porque naide leyiya
en el pueblo.
Una
bandita descosida empezó a sonarse, allí dentro, debajo diaquel
gran pañuelo. La buyanga sizo mayor, y las gentes
empezaron a codearse por entrar a coger puesto.
Por
tercera vez sonó la campanilla; aquella campanilla que daba
güeltegatos de plata en la aljombra de la ansiedad. Un
silencio profundo se agachaba, cargado de corazones, como una rama de
mango. De una patada se abrió el telón de los secretos; una pelota
de colores vino rodando hasta el centro del picadero, y, con un grito
de sollozo burlón, el payaso se irguió amelcochado, bonete en mano,
con algo de piñata y algo de barrilete. De golpe se descolgó, en el
redondel, la cortina de tablitas del aplauso.
Vestidos
a medias y de medias, los volatines y volatinas, en escuadrón,
avanzaron marciales, con los brazos cruzados sobre el pecho y
sonriendo con sonrisa postiza. Detrás, en dos caballencos
ahumados como los del carrusel, que llevaban colas de gallo en la
frente, venían las masonas, vestidas de espumesapo y
sentadas, con una nalga, en el mero chunchucuyo de los
caballos. Cerrando chorizo, iba un chele vestido dentierro,
con un chiliyo bien largo; y un viejo bigotudo, jalándole las
narices a un pobre oso medio bolo. Más detrás iban los guachis,
con cotones de colores llenos de chacaleles. La música
sonaba, toda ella, chueca y destemplada, como mocuechumpe.
En
aquel pueblo de niños, sólo los cipotes se bian quedado
ajuera. Ispiaban por onde podían, subiéndose algunos
hasta las puntas de los cercanos jocotes, contentándose con ver el
bailoteo de uno quiotro trapo de color, o el relámpago
misterioso de las lentejuelas en las mecidas de los trapecios.
Los
niños ajuera, los grandes adentro. . . El circo era como la
felicidá, que se la cogen aquellos que menos la quieren. Los
cipotes se conjormaban viendo la alegriya luminosa, por un
hoyito, entre tablas y piernas oscuras. Mito y Lencho, los dos
hermanitos, se bían retirado dionde bían miradores,
porque les taban rompiendo toda la camisa. Sin embargo, cada
granizada de aplausos los empujaba de nuevo a la carpa. De chiripa
se hallaron un juraquito bajero, que los otros no bían
incontrado. Con el dedito inano lo jueron
haciendo más grande, y miraban por turnos.
Cuando
más extasiados estaban, mirando, mitá y mitá que la
piernuda caminaba sobre el alambre como sobre el viento, un guachi,
con una tablita, los cogió de culumbron, soñadores e
indefensos. Les dio con todas sus juerzas, el bandido
jalacolchones; y ellos, dando alaridos, salieron corriendo y
sobándose la nalga, ardida como con plancha caliente. Fueron a
contarle a la mama; y la mama, cogiéndolos debajo de
sus alas desplumadas, maldijo al miserable:
-¡Disgraciado,
quiá de pagarlas un diya en los injiernos!
Lencho
rumió, en su corazón de niño perdonero, aquella frase; y, tras un
rato de silencio, preguntó:
-Mama, ¿yen el injierno habrán
hoyitos para mirar lo que andan haciendo en el cielo? ...
DE
PESCA
Eran
allá como las tres de la madrugada. La luna, de llena, lambía
las sombras prietas en los montarrascales y en los manglares
dormilones. El estero, lagunoso en su calma, era como un pedazo de
espejo del día; del día ya roto. La playa lechosa, de cascajo
crema, se dejaba espulgar por las suaves ondas espumíferas, que la
brisa devanaba sin prisa. La isla, al otro lado del agua, se alargaba
como una nube negra que flotara en aquel cielo diáfano, mitad cielo,
mitad estero. Las estrellas pintaban en ambos cielos. El mar, a lo
lejos, roncaba adormilado por la frescura del aire y la claridad del
mundo. Un cordón de aves blancas pasó, silencioso y ondulante como
una culebra de luna.
De
la mediagua oscura, salió a la playa un indio. Llevaba desnudo el
torso, los calzones arremangados sobre las rodillas; se desperezaba,
como queriendo echar al suelo el fardo del sueño. La arena, al ser
hollada por los anchos pies descalzos, mascaba el silencio. Miró las
estrellas con los ojos fruncidos. Se espantó los mosquitos, miró el
agua platera y regresó al rancho.
-Son
ya mero las tres, vos ¿Nos vamos?
Una
especie de aullido de pereza le contestó. Luego, la voz atecomatada
del compañero respondió
-A¡ veya, mano...
-Amonóos.. .
Los
indios, hurgando en la sombra del caedizo, escogieron los utensilios
y fueron trasladándose al bote. El bote dormía, encallado, mitad en
el agua, mitad en la arena. Un chucho prieto iba y venía
husmeando el viaje. Por efecto del silencio del agua, de la luz, del
cielo bajero, el mundo todo parecía palpitar, cabecear como un barco
en marcha. Los pocuyos, despenicados en la inmensidad,
arrullaban la cuna de la noche con su triste "oíeo, oíeo,
oíeo", que sonaba intermitente, como la paletada blanda del
remo que va, va, va... sin prisa y sin ruido.
-Ya va ser parada
diagua, vos.
-Ya paro, mano.
-¡Aligere, pué!...
Despegaron
el bote a empujones y pujidos. El bote coleó, libre,
descantillándose tantito y revolviendo la plata de la luna en
desparpajos. Hundidos hasta las piernas, aún empujaron. Luego se
metieron dentro y se dejaron llevar por el tranquil del agua parada.
Era el cambio de marea; las corrientes que entraban al estero,
fatigadas de ir buscando mundo, descansaban un momento, antes de
regresar al mar abierto. Entonces el peje abismado venía arriba,
flordeaguando, y buscaba la calma de las ramazones y de los bancos.
Ligeros colazos de zafiro indicaban ya el punto del agua. Las sombras
rojizas de los parvos pasaban, esquivando el peligro, avisados por el
lánguido paleteo del canalete.
En
fraterno silencio los indios cruzaban el agua, como si volaran entre
dos cielos. En la proa, ávida de espacio, el uno empujaba con la
pértiga negra y larga que subía y bajaba rítmicamente,
sincronizando con el manosear del canalete, que el otro indio
manejaba en la popa, acurrucado y friolento. En el centro del bote el
chucho, sentado, miraba tímidamente los cacharros del cebo,
-¡Qué
friyo, vos!.
-¡Ajú!...
-¿Vamos al ramazal de la
bocana?
-Como quiera, mano.
Los
ramazales emergían del agua purísima como inmensas arañas negras.
Dos, tres, cuatro..., quedaban atrás. Al pasar rondando un tronco,
el raizal projundo barzonió el bote, afligiéndolo. Con hábil
punteo, salieron del paso.
-¡No se arrime mucho, mano¡
Torcieron
hacia el sur; a poca distancia del ramazal, echaron el fondo y
quedaron inmóviles. Poco tiempo después arrojaban los anzuelos. Con
rápido ademán los lanzaban al aire, La pita hacía una larga
parábola, y el plomo se hundía allá, con un ligero: "chukuz".
Luego el cordel se quedaba. ondulando encima y poco a poco se
abismaba. Quedaban a la expectativa. Habían encendido los puros y
jumaban, acurrucados.
-¿Pican, mano?
-No quieren picar.
-Ya
me punteyan, vos.
-¿Eh ... ?
-Es bagre, de juro. Estos
chingados sian de ber llevado la chimbera.
La
chimbera era el cebo. El indio sacó el anzuelo, de jalón en
jalón. Por fin sobreaguó el plomo negruzco. Se habían llevado el
bocado.
-¿Lo vido? Son esos babosos bagres, vos.
-Si quiere
nos hacemos al lado de la isla..
Iba
a sacar su cordel, cuando un fuerte tirón, que ladeó el bote, les
advirtió de una presa mayor.
-Jale, mano; debe ser "mero"!
El
indio tiró con todas sus fuerzas.
-¡Ya mero revienta este
jodido!
Llegó
el otro a ayudarle. Tiraron penosamente. El bote cimbraba, voltión.
En la cola de un espumarajo surgió de pronto una sombra enorme, que
arrollaba la linfa con ímpetus de marejada. La luz nerviosa le
mordía en redor.
-¡A la ronca, mano, es tiburón!
-¡Y del
fiero, vos!
-¿Lo encaramamos?
_¡Déjelo dir, chero, nos puede
joder al chucho!
-¿Guá perder mi anzuelo?...
-¿Qué
siarremedia?
Un
coletazo formidable hizo crujir el bote. El chucho buscaba
fijo, abriendo las cuatro patas y hundiendo la cola. Soltaron. Se
apercoyaron a las bordas y trataron de nivelar. Un segundo
coletazo ladeó el bote. Dos sombras eseantes atacaban con
furia.
-¡Levante el fondo ligero!
-¡Aguárdese!
Un
tercer coletazo echó de bruces al indio que tiraba del fondo.
La caída hizo volcarse al bote; hubo un griterío salvaje; las colas
golpeaban en la cáscara del bote como en un tambor. Grandes rosas de
espuma se fugaban en círculos, empurpurando la plata mansa.
Después, todo quedó quieto.
Agrupados
en la orilla, los moradores del valle escrutaban la noche. Los gritos
habían levantado a las gentes. La ña Gerónima, gorda y grasienta,
con su delantal de cuadros azules, comentaba
temblorosa.
-¡Avemaríapurísima!...
Los
viejos de quijada de plomo cabeceaban, como diciendo:
-Pa que
veyan...
Los
cipotes abrían sus bocas y se acurrucaban, para descansar las
barrigas enormes.
-Esos han sido los Garciya.
-O los
Munto.
-Hilario y Cosme, quizá ...
-A saber si Jué Mincho de
la señá Fabiana.
-Sí, pué...
El
día venía abriendo rápido, con ambas manos los azules del Azul. La
luna, marchita ya, se arrinconaba en la montaña. Las ondas de la
vaciante tráiban orito en la punta. El manglar se había
separado del paisaje, tomando su cuerpo. La isla verdegueaba, y la
fragancia de la mañana venía mera cargada.
De
pronto, se vio una estela que flechaba hacia la orilla. Todos
quedaron en suspenso. Un perro negro llegaba jadeante, aclarando el
misterio de la tragedia. Salió de un último pechazo a la orilla;
meneó el rabo; se sacudió bruscamente la gloria del sol, y no dijo
nada.
EL
CONTAGIO
Después
del aguacero de la noche, había clareado gris, mojado, encharcado,
invernicio... Venía la mañana en ondas frescas, anegando la
oscuridad. Todavía no daban sombra las cosas; las sombras eran
diluyentes, borrosas como luz golpeada, como humedad de sal. Se venía
el olor jelado del cielo, con algo de amoníaco y algo de ropa
limpia. Silbaba., único, un pajarito invisible en un árbol
frondoso; silbaba con dulzura de agüita plateada. Las hojas nadaban
en los remansos de brisa, como pececitos oscuros. Iba clareando... Y
el alma, como los matorrales, estaba empapada de felicidad.
En
la casa de la finca, el patio cuadrado dormía aún. Por el lodito
habían pasado los chuchos. Una teja salediza se había
quedado contando gotas azules, sobre un charquito que, abajo, bailaba
trompos diagua. Salía el humo de la galera, como una parra
celestial. Don Nayo, enrollada en la nuca una toalla barbona, venía
por el corredor. Con el bastón abría un hoyito, y sembraba una tos;
abría un hoyito, y sembraba una tos. Los murciégalos se iban
enchutando en las rendijas oscuras del tabanco, como pedradas
de noche.
A
lo lejos, lejos; los gallos abrían puertas chillonas. El día se
tambaleaba indeciso, bajo la nubazón sucia, como carpa de circo
pobre.
Don
Nayo llegó al portón. No podía enderezar la cabeza, porque su nuca
estaba paralizada; lo cual le daba un vago aspecto de tortuga mareña.
Miró al cielo de reojo; aspiró el olor de los limones; se puso el
palo bajo el brazo y llamó aplaudiendo.
-¡Cande!...
La
Cande gritó desde la cocina:
-¡Mandé!...
-Date priesa...
La
Cande atravesó el patio dejando su priesa pintada en el suelo. Era
quinzona, rubita, gordita, nalgona, chapuda y sonreiba
constantemente. Daba la impresión de bañada, dentro del traje
pushco y jediondo.
-¿Qué quiere, tata?
El
viejo le alcanzó la oreja al tanteyo.
-¡Babosa,
no téi dicho que cuando vengás a trer lagua, cerrés bien la
palanquera!
La
campaneó tantito y, arreándola, con el palo enarbolado, la siguió
hasta el platanar.
-¡No
cierre, animala, espere que salgan las yeguas!: ¿no ve que están
allá?...
Tres
yeguas secas estaban olisqueando en la huerta. Sobre las eras de
nardos se veían los hoyos de los cascos. Se fueron aculando despacio
contra la cerca; y, cuando la Cande les cortó el paso, salíendo del
breñal con un chirrión en alto, las tres bestias dieron un
respingo nervioso y huyeron por la puerta hacia el potrero. A lo
lejos, seguía oyéndose el galope con su patacán, palacán,
patacán...
Había
amanecido. El viento madruguero había ido cogiendo cada estrella con
dos dedos, soplándolas como mota de ángel, hasta
desaparecerlas. Por un descascarado de nubes, se miraba la paré del
cielo, ricién untada de azul. Los volcanes bostezaban, en camisón
de dormir. Pringaba.
- Traiga el canasto, Cande. vamos a pepenar
los nances y los limones.
La
Cande fue por el canasto. Bajo el limonero, el suelo doraba. Olía a
mañana. Daba lástima desarreglar el paisaje enfrutado. Don Nayo y
la Cande fueron pepenando, uno a uno, los limones. Más abajo,
al haz de un granado, estaba el nance. El suelo aparecía cundido. La
ladera había llevado rodando los nances hasta ben lejos. Parecía
como si a la planta se le hubiera roto el hilo de un inmenso
collar.
-Témpapádo el monte, tata.
-Cuidá de no empuercar
el vestido...
-Afijese que anoche soñé el Contagio...
-Era un
endizuelo así, sapito, con buche y con una cosa feya
aquí.
-¿Onde?
-Aquí ...
Seguían
cayendo limones, que quedaban medio hundidos en el lodo negro. A
orillas de la acequia se oía una fiesta de sanates. Bajo los
charrales empezaron a rascar las gallinas, haciendo sonar las hojas
marchitas. Los grillos se habían ido consumiendo en el claror.
-Mero
horrible, el indizuelo; y me chunguiaba..
-¿Te qué?...
-Me
guasiaba y me chunguiaba, en un cuento como cuarto oscuro... ¡Uy!...
Es que comí chacalines...
-De juro que eso jué...
-Echeme una
mano, tata.
Don
Nayo le ayudó, como pudo, a ponerse el canasto en la cabeza. La
Cande lo sostenía con ambas manos; las mechas le caiban por
la cara; con un respingo se afirmó, equilibró el espinazo; sacó la
puntita roja de la lengua y se alejó hacia la casa, con rítmico
andar.
Don
Nayo miraba alejarse a su hija. Pensó: "Es guapa, es güena, la
chelona"; se sonrió, con sonrisa de arruga. Los gallos abrían
a lo lejos fantásticas puertas; por ellas entró bruscamente un
chorro de sol.
Don
Nayo paró a su mujer en la mitad del dormitorio.
-Mirá, Lupe
-le dijo-, andá con cuidado con la Cande: ya
maliseya...
-¿Eh?...
-No me gustan tantito, sus caidas diojos,
sus pandiadas al pararse. Méi fijado que deja a ratos de moler y se
come las uñas; además, le ondeya el pecho como a las palomas. Andá
con cuidado, te digo...
-Dice bien, Nayo; yo también la héi
oservado. Se chiqueya, sin querer; se mira nél espejo, cada vez
quentra aquí; y, a ratos, da brincos de calofriyo. También no me
gustan las cosas que me cuenta. Dice quel otro día, cuando Nicho la
tentó jugando, sintió un burbujeyo extraño. Además se le van los
ojos, coge juergo a cada rato, le pica la palmelamano.
-Pa que
veyás. Andále con tiento, no se nos descantiye con algún
malvado.
-Decíle al Nicho que no liaga tanta fiesta.
-Se lo
vuá poner en conocimiento a ese infeliz.
Zarceaba
el viento en la Palazón de los conacastes, como en tina guitarra
destemplada; el sol entraba ya en la hindidura dialcancía del
horizonte. En el cielo, las nubes mostraban choyones desangrados. Las
golondrinas inspeccionaban el velamen recién izado de la tarde; en
el callar, la tierra daba bordazos de sombra.
Por
el camino venía Don Nayo, lento y tosigoso. La Lupe lo esperaba en
la palanquera.
-¿Qué lihubo, Nayó? ...
-Los
casaron. Los juí a dejar al terreno. Tán Contentos.
-¿Le
arvertiste a Nicho de lo que te dije?...
-Más valiera no me
bieras dicho jota, miás azorrado con el yerno.
-¿Eh? ... ¿Por
qué?...
-Cuando lo llamé aparte y le recomendé que la tratara
con primor, no fuera ser que se asustara, se echó a rír y me dijo:
"No siaflíja por babosadas, esa yés cosa antigua: asigún
colijo, la tengo ya empreñada dende hace un mes".
-¡La
Virgen del Martirio!
-Y parecía que no quebraba un plato
...
-Güeno, después de todo, arrecuérdese, Nayo, de nosotros,
cómo hicimos ...
-Decís bien, es el Contagio.
La
tarde se había perdido a lo lejos, deíando como estela un
espuniarajo de estrellas; sobre la arena del mundo, los árboles
negros se movían como cangrejos.

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Els comentaris de robots o de malparits i malparides catalanistes s´esBURRaran.
No us mateu, agafeu un llibre.
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.